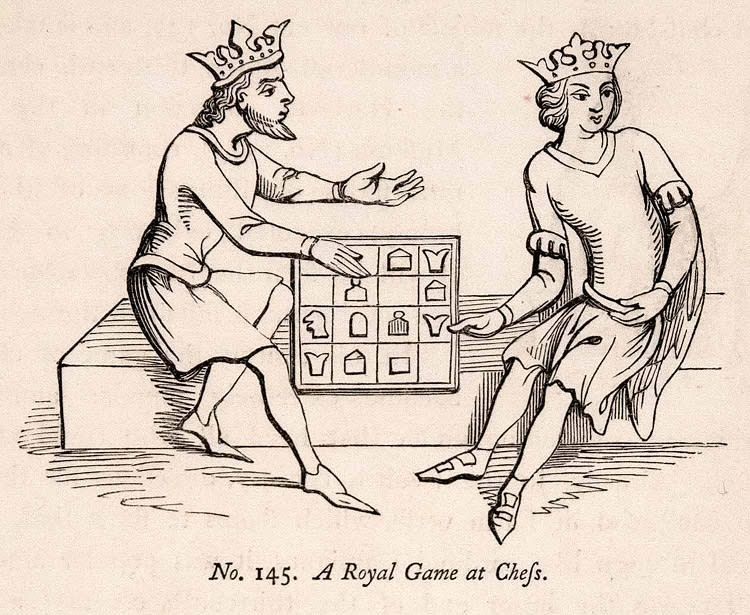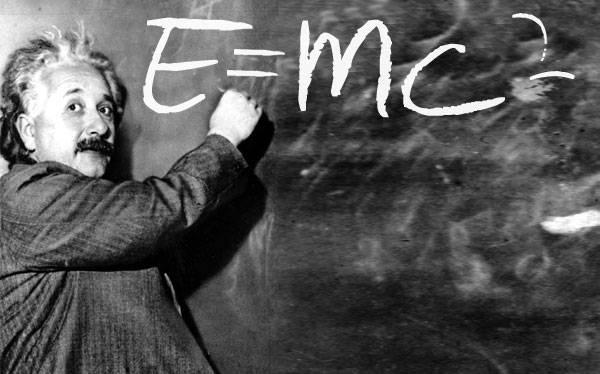El baile del ridículo
Compartir este artículo Tweet
El grupo musical toca varias piezas completas frente a un auditorio imaginario. La reja que separa el café del teatro Terry, en Cienfuegos, del área de concierto permanece cerrada y los pocos parroquianos de esa noche de lunes beben tranquilos en sus mesas, con el único inconveniente de obligarse a hablar más alto a causa de la música. El aire huele a vacaciones y una temporada alta, incipiente, arrastra dos o tres turistas por el Parque Martí. Merodean.
Entran dos franceses feos, vienen de algún escondido rincón de las tierras alsacianas. Una negra, vestida de negro, ocupa para sí el mejor sitio del café. Entra una santera, un par de viejos abrazados de una manera poco común en gente de su edad, y un mulato que enseguida se sienta frente al televisor para ver la telenovela. Su aspecto de tipo duro contrasta con el acucioso interés en el amorío de los actores. Abren la reja, todos van y él se queda solo.
Me siento en una de las sillas de la primera mesa del corredor, donde no hay casi luz y los músicos no me pueden ver. A mis espaldas quedan dos hileras de mesas vacías y entre ellas un pasillo oscuro. Nadie se va a sentar allá, demasiado húmedo el ambiente, tal vez.
Tenemos una botella y un par de latas de cola con las que nunca voy a mezclar el ron. Cuando la música rompe –los mismos números que ensayaban hace un momento- ya no escucho nada más. Nadie me ve. No presto atención a lo que hacen o conversan mis compañeros. Me he sentado cerca de un cantero rústico de piedras y de vez en cuando un olor a mierda me obliga a meter la nariz en mi vaso de ron.
Frente al grupo baila una pareja que he visto en otras ocasiones. Una negra flaca y un tipo se las dan de profesores de danza y de vez en cuando invitan a los extranjeros. No bailan bien. Cualquiera puede notar que los movimientos del hombre son demasiado estilizados y ese alarde masculino es perjudicial a la filosofía del casino, el cual se basa en la libre y, tal vez machista, expresión de los movimientos corporales de la dama mientras el hombre marca el ritmo y decide los giros.
La santera es parte del grupo y alterna el canto con la flauta. Comienza ella los acordes de un son montuno y varias risas se suceden cuando se animan a bailar los dos viejos que se abrazaban de una manera impúdica al llegar. Es todo un espectáculo que nadie se atreve a pasar por alto. El hombre parece un robot y ella una pitonisa sumida bajo la insoportable presencia de un dios en su cuerpo. Los falsos maestros de casino se detienen ante los cómicos movimientos de la pareja de viejos.
Fue una de esas expresiones del ridículo donde la gente ríe y sin embargo no logra sacar de sí el impulso de expresar de una forma abierta su hilaridad. Es posible que nadie haya notado como yo que con el transcurso de los minutos el público iba dejando de reír e incluso muchos pasaron de la viva atención al disimulo. Los viejos, incansables, continuaron bailando. La pista se quedó desierta. Sólo el robot y la pitonisa. El viejo fue hasta el final del pasillo y mientras su pareja se arrastraba en convulsiones inició hacia ella una marcha entre militar y gimnástica.
Solo en ese momento, o tal vez unos minutos después, comenzamos a ser conscientes de que nuestro distanciamiento de la percepción del ridículo se debía a algo interior y no a la repetida escena de aquella convulsión compartida. Había una complicidad rítmica en ellos, un contubernio. Nunca se ha visto en esos lares una toma de conciencia más sutil. La gente había dejado de reír por completo y padecían de un raro estupor. Los viejos sí sabían bailar.
Eran maestros de giros ignotos pero perfectos al ritmo del son. Le habían echado al público exiguo, en tal vez tres números musicales, toda la experiencia corporal de los años setenta y ochenta. Convirtieron la noción de ridículo que hasta ese momento los acusaba, en un sentimiento de patetismo para quienes se engañaban y creían estar pasándola bien. Nadie los volvió a mirar, hay cosas imperdonables en el marco de la fiesta.
Articulos anteriores

Este compendio de textos irreverentes está escrito para lectores de poco prejuicio u aquellos que se encuentren en tal camino. ¿Juzgará usted al autor o a sí mismo luego de leerlo? La erótica es sujet... Más info