El mundo era una feria amable y sensual
Compartir este artículo Tweet
Recuerdo de la vez que mi padre y yo estuvimos en Santiago de Cuba. Puedo vernos como parte de una larga fila frente al rectorado para obtener el avituallamiento. Estábamos en la Universidad de Oriente. Él me hablaba de sus experiencias en la escuela de arquitectura de La Habana, la carrera que había dejado en tercer año por la opción fallida de convertirse en médico, y me daba consejos:
- Educar es repartir una herencia.
- Sí ya sé… -el viejo me miró- Pero algo más me debe tocar.
- ¿Algo de qué?
- No sé… Por lo menos la bicicleta-. Mi viejo se rió con escabrosa prontitud.
- Sabes que no te voy a dejar nada. Ni a ti ni a nadie.
Demoró en continuar. Acaso pensaba por primera vez en la muerte y su exiguo patrimonio, o es que el breve movimiento de la fila se llevó su atención… Luego lo comprendí todo: el tema, el énfasis. Mi viejo no hablaba para mí sino para la nada tuberculosa tía del joven que precedíamos.
- Te decía que en esa herencia casi siempre prevalece un sentimiento de manipulación –me dijo- Se manipula el acervo a favor de alguna corriente política, científica, histórica o artística. El problema no estriba en una incapacidad del estudiante para elegir por sí mismo qué es lo correcto. Al fin, justo o no, el hombre puede considerarse un marqués moderno e ir a los bailes con su título universitario. Pero también al hombre debe dársele la oportunidad de poder hacer algo en bien común con la riqueza que acaba de recibir-. El tema era realmente fastidioso pero la tía se volvió un par de veces y él ya no iba a detenerse- Para que así sea la enseñanza deber resolver la contradicción, pues la comunidad humana no es un panal de abejas donde cada sujeto está signado con un papel preestablecido, las abejas no se han desarrollado más y eso es contrario a las metas del género humano. El hombre debe poner su individualidad al servicio del concierto, para lograrlo primero debe tenerla. Date cuenta que la individualidad a la que me refiero tiene que ver con el ejercicio de la razón, nada que ver con lograr del hombre un especialista puro, ni aunque existiera una especialidad distinta para cada hombre.
- Me imagino que usted es maestro –dijo la tía para echarle más leña al fuego.
- Sí, señorita.
- ¿Vino a traer a su hijo? -. El sobrino de la mujer me miró, como si marcara a la persona inadecuada para relacionarse. De tal palo tal astilla.
- Si sigue adivinando…
- Lo que pasa es que los maestros tienen esa forma de hablar. No se ofenda, pero el problema de la educación está en ustedes.
- Hay algo sutil en el comienzo del proceso, que tiene su génesis en el huevo o tal vez en la gallina: ¿Cómo se educa? ¿Quién educa?
- Usted tiene una forma de hablar -la mujer se estaba riendo de mi padre. El lo sabía pero no le importaba-. Ya los maestros hablan y parece otra teleclase.
- Es bueno que lo sepa…
- Margarita.
- Para mí la televisión está descartada. Tengo una mente retrógrada. No creo que un estudiante deba ser obligado a tener un maestro incapaz de mandar al carajo media aula por que le tiraron una tiza. Quién es el profesor ideal se reduce a qué cualidades necesita un maestro… y el cómo a los métodos utilizados.
- Entonces el problema es uno solo –dije.
- Cállate –me dijo-. El maestro debe utilizar el método que entienda mejor, por tanto su preparación incluirá la menor venda posible en cuanto a las distintas corrientes que ha seguido la pedagogía en su extensa vida, sus aciertos y caídas según los diversos puntos de vista. Quiero un maestro listo a responderme las ventajas y desventajas del método usado por Pitágoras… los acusticoides…
- ¿Quién?
- Alumnos que debían pasar años de estudio antes de poder emitir la más simple de las opiniones.
- Pero eso es abusivo -protestó Margarita.
- Maestros que sepan decirme que sería de Emilio cuando Rousseau terminara con él-. Ya teníamos público suficiente para que Margarita se largara de vergüenza. Ella lo comprendió pero las filas son una atadura inquebrantable-. Hay, sin embargo –continuó mi padre a pesar de que ella le dio la espalda-, otro inconveniente, ajeno por demás a la actuación del profesor, y es el nivel de prestigio que tienen ante la sociedad.
- Ya, viejo. Deja eso.
- Que el profesor sea respetado no sólo ayuda a que otras personas quieran dedicarse a la labor educacional. Creo que esto es un efecto secundario. La imagen del profesor se inmiscuirá en la vida del estudiante en tanto la relación que hay entre ellos estará pautada en parte por la relación que vea el niño entre el profesor y los demás actuantes de la comunidad.
Aquello terminó mal, o por lo menos tarde. Cuando Margarita se fue como alma que lleva el diablo cambió también el tema de la clase magistral: le llegó la hora al comportamiento correcto frente a las muchachas. Era un tema incómodo, disimulado en el hogar. Creo que hasta ese momento nunca habíamos conversado tanto. Él fue mi profesor de física en la secundaria y luego de estar en su aula era difícil tratarlo en otra dimensión que la impuesta por él en las clases. Sin embargo, la distancia en que nos íbamos a sumir lo convertía en una especie de consejero, en alguien enviado por él mismo para enseñarme a cargar los libros de las vírgenes indefensas que se enfrentaban a las interminables escaleras. Pero todo joven que cree saberlo todo, lo sabe: este tipo de contacto generacional se convierte en un fastidio. Llevé la conversación hacia el estudio, a las frías páginas de aquel libro de cálculo que me regaló en el último momento y que sin haberlo hojeado aún conservo por las palabras que mi viejo escribió mientras yo dormía: Los amigos, las mujeres y los libros tienen algo en común. No siempre el mejor es el que más nos gusta… Acaso esta costumbre medieval de escribir las cosas en lugar de hablarlas sea una cuestión hereditaria.
En fin, que me vi solo en Santiago de Cuba, para estudiar la Física desde Arquímedes hasta Einstein, ser yo mismo uno de esos señores con títulos subjetivos como el de “más sabio que todos”, con el secreto empeño de resolver la teoría del campo unificado. Eso en los seis meses que demoré en suspender todas las asignaturas excepto inglés.
Pasados los años lo que parecía superfluo deja de serlo. Con diecisiete años no se ven las construcciones arquitectónicas ni implica cargos de conciencia el espanto causado a las personas de la parada frente al rectorado gracias a la magia de un rayo láser. Hay tanto que descubrir en el primer enfrentamiento con la libertad que nada, ni una cerveza tiene el mismo sabor. Si fuera necesario justificarme diría que mi error no fue la falta de inteligencia para aprobar sino el exceso de libertad para elegir qué hacer. Yo, por ejemplo, me dediqué al ajedrez y llegué a jugar un campeonato provincial en Santiago de Cuba, aunque nunca salí en los periódicos. La física se fue al carajo y si recuerdo con cariño esta universidad es porque tiene relación con las noches que pasábamos bebiendo ron en la azotea de la beca, viendo cómo crecía la silueta del hotel Santiago, o las partidas a la ciega con un tipo que siempre me ganaba. Recuerdo el temblor de tierra que nos llevó a la sospecha infundada pero compartida de que se había caído el ángel de la catedral.
Estoy en mi memoria, siguiéndole los pasos al Periodo Especial, esa entidad abstracta que definió por un tiempo la situación económica de Cuba, hasta el momento en que se perdieron los caramelos del parque de diversiones donde nunca pude subirme en la estrella. Nunca estuve en el Cobre ni en los museos ni en Santa Ifigenia, ni supe que en la catedral se guardaban las partituras de Esteban Salas. En los cines sí, y por su puesto, en la academia de ajedrez, donde me gustaba ir para ver cómo un par de viejos asumían la oralidad de jugar con las mismas frases del dominó. Pero a los seis meses Santiago se cansó de mí. Tal vez el error estuvo en mi padre, en dejar su posición de maestro recio para confesarme su carrera trunca. De las muchachas, de ellas sí lo puedo decir: cargué libros a diestra y siniestra, juro que nadie lo hizo más que yo, y hubo sonrisas amables y nada más.
Es conocido el caso: los vinateros intercambian hijos para complementar su formación. Lo que parece una inofensiva y antigua opción de tiempos sin Internet, es en realidad una inteligente forma del espionaje benigno. Así mismo debería llevarse a los maestros nuevos a sentarse en las aulas de los viejos, para que diversifiquen los métodos, porque como la de los vinateros, la educación, por más que se produzcan escuelas y maestros en serie, está hecha de pequeñas empresas. Cada lector tiene su libro preferido, cada alumno su maestro, no hay nada malo en saberse frente a un ser individual ni es evitable mientras sea una persona. Una ética, pero también la modulación de la voz, el rostro amable o diabólico, la forma de vestir… la sutil dinámica de las profesoras que mueven el trasero al escribir, todo importa, pero pocas cosas necesitan ser reguladas al extremo. Ni siquiera la ética debe ser panfletaria. Dos horas cuatro veces a la semana durante un año suman demasiado tiempo en la mente de un estudiante. Demasiado tiempo en la mente de cualquiera para imaginar que la relación entre alumnos y profesores se basará sólo en transmitir a las neuronas lo que está en el libro. Se transmiten muchas cosas más, hasta las enfermedades.
Pero la educación también es una relación de poder… entendámonos: si el cabecilla tira de los moños a la niña de los espejuelos y yo le digo que traiga a sus padres, acabo de inmiscuir un agente externo que mata la relación de poder. Cuando estas cosas suceden, salvo excepciones pantagruélicas, en el profesor hay algo de culpa. Casi seguro, este niño no es un maniático tirante en todas las clases. Como en los gobiernos, las relaciones de poder en el aula van desde la democracia hasta la dictadura. Como en los estados lo ideal es que el pueblo (alumnos) sientan que vale la pena la riqueza recibida (conocimiento) a cambio de trabajo (tiempo y disciplina) Percepción difícil porque la riqueza recibida casi siempre es intangible, por tanto, la esencia del problema fundamental de esta clase explotada no está en el mal reparto de la riqueza sino en el valor de uso de lo recibido. Generalmente se explota el valor de cambio de esta mercancía (conocimiento) al enfrentarse el alumno a los exámenes, donde sí es tangible lo recibido a cambio.
Resumiendo: el problema fundamental de la educación es que la transmisión del conocimiento está basada en el error de achacarle un valor de cambio al acervo en lugar de un valor de uso y esto genera un conflicto por encima del techo de la escuela, pues la sociedad clasifica a dieciséis avatares humanos como más importantes que la sabiduría.
La escuela no clasifica como modelo de ninguna situación natural. La escuela es imprescindible para la sociedad moderna pero no ha sido ni es el único método para la transmisión del conocimiento. Así que es un fenómeno forzado en el instinto del alumno, quien tiende a la libertad. Si llegamos a tanto, si no parecía tan erróneo cuando tipos como Platón fundaron la Academia en un paisaje que reverenciaba el conocimiento, si el cristianismo ordenó la enseñanza cristiana como medio ideal para globalizar el proselitismo, si los del Shaolin o los tutores de la aristocracia azteca reunieron párvulos bajo la insignia de lo sagrado… si todo eso sucedió, no es imposible crear relaciones entre el conocimiento, como hicieron ellos, y los dieciséis avatares más importantes.
Conozco un pueblo donde hay una ceiba… hay varias, pero esta es fundamental. La circunstancia de ser una sobreviviente a la demolición que tuvo lugar en aras de la zafra, la dejó aislada entre las cañas y al país con un cordel menos de campo aprovechado. Esta ceiba tiene, sin embargo, el record de ser el árbol más orinado por trabajadores agrícolas del país y también el privilegio de ser la meta que usan los cañeros para el descanso. Allí se bronquearon Antonio y José por culpa de María Estévez la noche en que uno de los dos apareció macheteado. Allí duermen la siesta los proscritos del trabajo voluntario. Allí ocurrió el acto de fin de zafra de la brigada Antonio Maceo. Allí aparecen a menudo las migajas de la brujería. Un árbol que crece impune al desarrollo normal de los acontecimientos, el hecho fortuito de existir un demoledor menos comprometido con la economía del país que con la creencia en la sacralizad de la ceiba permite una serie de situaciones. De pronto se me ocurre el símil con la educación impuesta sobre la condición de libertad humana. En aquel entorno se representan los actos del ser (aunque en los actos hay un muerto, caso extremo, digo que se representan porque un muerto no es la muerte ni un hombre es el hombre). Para los conocedores, llegar hasta la ceiba es como entrar al cine donde vimos la buena película. La escuela debe ser el teatro donde se sospechan los variados caminos y su relación con el conocimiento.
Entonces, la resaca. Me acuerdo que cuando tenía veinticuatro y estaba en otra universidad, allá en La Habana, esperar el cumpleaños era una oportunidad para la fiesta entre mis amigos de la beca estudiantil. Por aquella época mi cumpleaños coincidía con la fecha de las Ferias Internacionales de La Habana. Eran tiempos de cruzar la cerca custodiada por los activos de la seguridad y correr, correr hasta mezclarse con los extranjeros donde te hacías, sino irreconocible, por lo menos intocable. Era ver un mundo nuevo de las cosas materiales inexistentes en la vida diaria: los autos, las computadoras de último modelo y hasta las camas de agua. Un viaje por el espacio exterior, alucinante de chicas hermosas contratadas para la publicidad y que por alguna razón, como el hecho de creerlas “mujeres de otro mundo”, obras de una estética casual o simplemente más altas que la generalidad de las muchachas del campus, las considerábamos ajenas y preferíamos nuestras propias compañeras de aventura.
Para nosotros estar allí era entrar en una película, no sospechábamos que si desde su altura ciertos funcionarios conocieran nuestro modo de vida quizá sintieran la nostalgia de sus tiempos. Porque nosotros vivíamos la universidad más allá del estudio de las materias, cosa que en un momento de la vida del estudiante se convierte en algo rutinario, subjetivo al lado de otras cosas más puntuales como la fiesta, el sexo y la hermandad. Y hay que agradecer la oportunidad pero también es bueno saber lo que se pierde con la idea de la masificación, de esas universidades que hoy pululan en los municipios y, sin necesidad de tocar el punto del rigor, los estudiantes van con el mismo espíritu que al trabajo diario. Porque hay sólo una ley general para todos aquellos que terminan la universidad no importa el tipo de variante en la que hayan logrado un título. Esta ley es el enfrentamiento con la rutina, el gran aburrimiento que no va a ser ni siquiera al estilo Rainov.
Esta es una ley de vida, que viene con los años, el trabajo, los compromisos, los hijos, la pareja, la crisis del combustible, la cañería rota. Por eso creo que es importante el campus, que el objetivo de un joven puede ser lo subjetivo y no por eso estar equivocado.
Creo que convertirme en escritor tuvo algo que ver con la síntesis de no encontrar cabida en las leyes del claustro, quizá no: acaso ya lo era antes de estar allí. Como sea, desde mi humildad de no graduado lo agradezco. Allá quedaron las tardes en la playita de dieciséis; los tickets falsificados para comprar pizzas; las noches en la discoteca del Comodoro; aquella muchacha del cuarto del frente que una vez invité al ballet y terminó comparándome con Don Juan, no en la estrategia de conquista sino en la firme intención de darlo todo por quitarle la ropa, dar incluso una renuncia a mi cultura campesina, pues jamás había visto un ballet; quedó la cama, el secreto, las muchachas hermosas que me dieron albergue los tres años que pasé de ilegal en la beca después que me expulsaron de la universidad –otra vez insuficiencia académica-; queda hoy el agradecimiento a la sabiduría de ellas que nunca se acostaron conmigo, no porque hubiera una relación fraternal inviolable sino por que no era su tipo, sabiduría que me llevó a buscar en otros pisos y otros cuartos o me puso de madrugada en el malecón; recuerdo los árabes que una vez nos invadieron el cuarto con sus alfombras, el té y un saco de arena del Sahara. Oírlos cuchichear su lengua exótica que acentuaba mi borrachera y sentir entrada la noche cómo uno de ellos me despierta porque: todo no va a ser rigor en la vida y me dice en perfecto español: Vamos, socio, vamos al malecón que yo también necesito un trago, yo también necesito pecar.
La Feria era el pináculo de aquellos tiempos, el evento esperado por los que no teníamos diez dólares para pagar la entrada pero sí buenas piernas para salvar las cercas y ningún complejo de beber agua con azúcar preparada por nosotros mismos frente a los que empuñaban sus latas de Sprite. Éramos fuertes y la Feria un mundo de glamour y dulces y revistas para llevar. Era llenarse las manos y los bolsillos de cientos de muestras de productos que muchas veces ni sospechábamos sus usos. Era participar en los concursos de quién se come más rápido una hamburguesa, quién es capaz de repetir la historia de cierta marca, de cierta empresa… Yo lo hice con la FIAT y me gané un modelo de juguete que años más tarde, cuando nació Rafael, tuvo un dueño que de verdad le iba a dar un uso más práctico puesto que, siempre lo supe, la unidad no hace colección. Los concursos organizados por las empresas confiteras, y mis amigos, de vista impecable para ver desde el balcón los resultados escritos en el papel de los animadores: toda una red que pasaba la información desde el balcón a la escalera, al pasillo y a mí, situado entre la multitud que intentaba responder las preguntas tan ajenas a un estudiante de ciencias, como puede ser la forma de confeccionar un dulce específico o nombrar diez tipos de panes, hasta que logramos el pastel achocolatado del gran premio. Comer las puntas de los panes que los rebanadores desechaban en una caja de cartón, beber el agua con azúcar que habíamos llevado.
En fin, éramos tan universitarios como se podía ser en tiempos de crisis, con aspiraciones secretas y quién sabe qué idea, qué visión de sí mismos para hoy. Lo cierto que en aquellos tiempos de Feria, si cumplías año y llevabas a mano algún documento que lo acreditara, podías aspirar a una cerveza, pues la Feria no era un encuentro de comerciantes, sino que el mundo era una Feria amable y sensual. Una cerveza no emborracha, pero a veces te produce una sutil resaca que dura toda la vida. Si bebes mucho una tarde sientes la necesidad irrevocable de seguir haciéndolo. Igual que el estudio. Los sofistas predicaban los conocimientos para infundir vista a los ojos ciegos, pero el hombre necesita caminar de cuerpo y alma hacia la luz. Algunos lo hacen, y cuando vuelven a la caverna, por lo menos saben que la piedra fría no es la mejor opción.
Articulos anteriores
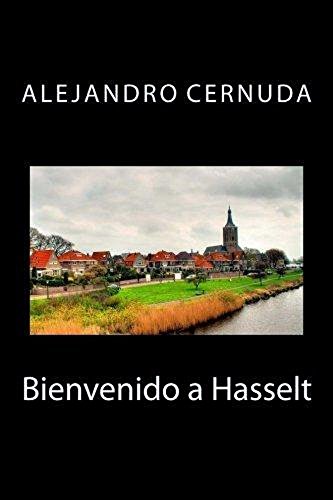
Hasselt, rincón querido. Así tarareábamos Casper y yo cada vez que entrábamos a la mínima ciudad del oeste de Holanda. Bienvenido a Hasselt es una pequeña novela satírica, fantástica, tal vez a... Más info




