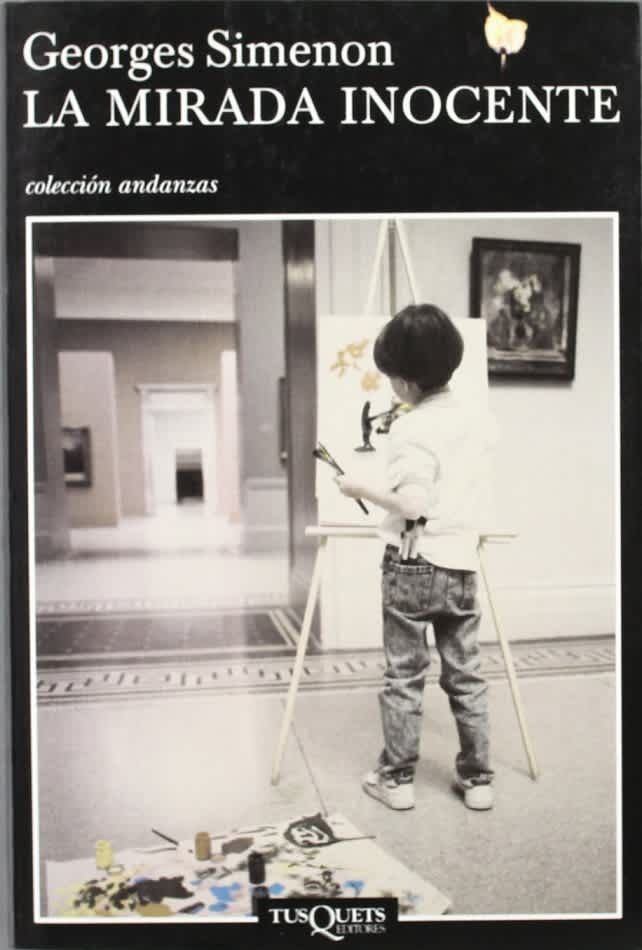El pintor Munkacsy por Joyce y Martí
Compartir este artículo Tweet
Pese a que Munkacsy conoció el mundillo de París en la segunda mitad del siglo XIX, no se adhirió a las distintas corrientes artísticas. Digamos que el impresionismo no le causó buena impresión, o que le iba bien porque sus obras se vendieron bien en todos aquellos lugares donde el placer estético aún no entendía los modismos del arte. Hoy no se puede hablar del arte en la Hungría del siglo XIX sin mencionar a Michael Munkacsy, pero lo cierto que pocos historiadores le darían su justo lugar, si se atienden los patrones técnicos y formales con que suele medirse a un pintor. Tal vez por eso este artista olvidado, donde esté, guarda con cariño un par de reseñas hechas por dos hombres alejados del oficio de la crítica especializada. De Munkacsy hablaron José Martí y James Joyce. Lo hicieron desde esa suerte de orgullo de la condición humana de Cristo, reflejada por el pintor húngaro.
A pesar de la diferencia entre el estilo literario de Joyce y Martí. Existe entre ellos la feliz coincidencia del ojo avizor. Ambos centran su crítica en cuadros distintos. José Martí habla del Cristo ante Pilatos (tanto le gustó que envió una reproducción de este a su amigo Manuel Mercado) y Joyce de Ecce Homo, cuyo texto reproducimos a continuación.
En otro artículo hemos compartido la visión de ambos escritores sobre Oscar Wilde.
Ecce Homo, por James Joyce
El cuadro de Munkacsy que ha sido exhibido en las principales ciudades de Europa se encuentra ahora en la Royal Hibernian Academy. Junto a los dos otros cuadros: Cristo ante Pilatos y Cristo en el Calvario. Esto forma la trilogía de la última parte de la Pasión. Quizá lo que más impresiona en el cuadro al que nos referimos sea la expresión vital, la ilusión realista. Parece que los hombres y mujeres sean de carne y hueso, sumidos en extático silencio por la mano mágica. El cuadro es primordialmente dramático, no una plasmación de formas perfectas o una representación psicológica sobre una tela. Por drama entiendo un juego de pasiones; el drama es lucha, evolución, movimiento, sea cual fuere el modo en que se producen. El drama existe como algo independiente, condicionado, pero no dominado, por la escenificación. Una descripción idílica o un ambiente de pajares no constituyen un drama pastoril, del mismo modo que una trama truculenta y el monótono truco de emplear el tú basta para que una obra sea una tragedia.
Si solo hubiera reposo en la primera y vulgaridad en la segunda, cual suele ocurrir, ni en uno ni en otra habría, ni por un instante, la verdadera nota dramática. Por muy leves que sean los tonos de las pasiones, por ordenada que sea la acción o por vulgar que sea la expresión, si una obra teatral o musical o pictórica, se centra en las eternas esperanzas, deseos y odios de la humanidad, o intenta la simbólica representación de nuestra ampliamente dependiente naturaleza, o de una faceta de esta naturaleza, esta ora será un drama.
Los personajes de Maeterlinck, cuando se les somete a la luz de esta inquisitiva linterna, el sentido común, resultan criaturas imprevisibles, sin rumbo, dominadas por el sino, de hecho, tal como nuestra civilización las califica, misteriosas. Pero, por muy empequeñecidas o titerescas que resulten, sus pasiones son humanas, por lo que la expresión de las mismas es drama. Lo dicho tiene un carácter evidente cuando se aplica al drama escénico, pero cuando está última palabra, en la misma acepción, es aplicada a Munkacsy, quizá sea necesario explicarlo un poco más.
En el arte de la escultura, el primer paso hacia el drama consistió en separar los pies. Antes, la escultura era una reproducción del cuerpo humano, motivada por un impulso y ejecutada rutinariamente. El acto de infundir vida, o apariencia de vida, inmediatamente dio alma a la obra del artista, vivificó sus formas y perfiló el tema. Del hecho de que el escultor se propone producir en bronce o en piedra un modelo de hombre deriva naturalmente el impulso a retratar una pasión momentánea. En consecuencia, pese a que el escultor goza de la ventaja del pintor, en cuanto puede engañar a la vista en una primera mirada, su capacidad de convertirse en dramaturgo es más limitada que la del pintor. Sus posibilidades de moldear pueden equipararse a las posibilidades que el pintor tiene de pintar segundos términos y disponer hábilmente las sombras, y si bien en el caso de la pintura, se consigue así un efecto naturalista sobre una tela plana, tampoco cabe negar que los colores que le dan mayor vida contribuyen a conferir al tema una unidad más completa y clara. Además, la cual es especialmente aplacable al caso que nos ocupa, si el tema es más elevado o más amplio, no cabe la menor duda de que puede recibir más adecuado tratamiento en un gran cuadro que por el medio de apretujar estatuas perfectamente modeladas e incoloras en un agrupamiento. Esta diferencia se nota de un modo muy especial en el Ecce Homo, cuadro en el que hay unas setenta figuras. Es un error considerar que el drama solo puede darse en los límites de un escenario. El drama se puede pintar, del mismo modo que se puede cantar o representar en escena, y este Ecce Homo es un drama.
Además, dicho cuadro merece el comentario del crítico teatral mucho más que la mayoría de las obras de que suele ocuparse. A mi juicio, hablar de la técnica en una obra de arte como ésta, es un tanto superfluo. Desde luego, las ropas, las manos alzadas y los dedos separados revelan una técnica impecable, desde el punto de vista crítico. El estrecho patio es un escenario en el que hay gran número de figuras apretujadas, todas ellas representadas con magistral fidelidad. El único reparo que puede hacerse se centra en la forzada posición de la mano del gobernador. Por el modo en que el manto la ocupa, parece que tenga la mano mutilada o contrahecha. El fondo del cuadro está construido por una galería, que se abre a la vista del espectador, con unas columnas que sostienen un mirador, y en él, orientales arbustos se recortan contra un cielo de zafiro. A mano derecha del espectador, en el ángulo, una escalera de dos tramos y de unos veinte peldaños conduce a una plataforma que forma ángulo recto con la línea de columnas. La clara luz del sol ilumina esta plataforma, por lo que el resto del patio se encuentra en sombras. Las paredes están engalanadas, y al fondo se abre un estrecho pasillo atestado de soldados romanos. La primera parte de la multitud, es decir, los individuos que se encuentran en la parte más inmediata a la zona inferior de la plataforma, se halla entre las columnas y una cadena colgante en primer plano, paralela a estas. Agazapado junto a la cadena hay un decrépito perro callejero, único animal del cuadro. En la plataforma, ante los soldados se ven dos figuras de pie. Una de frente a la multitud y tiene las manos atadas, delante, rozando con los dedos la balaustrada. Lleva sobre los hombros un manto rojo que le cubre las espaldas, y las manos unidas sostienen apenas una larga caña. Es Cristo. La otra figura está algo cercana al populacho y se inclina un poco hacia él, sobre la balaustrada. La figura señala a Cristo, el brazo derecho se halla en la más natural postura indicativa, y el izquierdo está extendido de un modo peculiar, como si tuviera algún defecto, como he dicho anteriormente debajo de estas dos figuras principales, en el patio empedrado se apretuja el populacho judío. Las expresiones de los diversos rostros, las posturas, las manos y las bocas abiertas son maravillosas. Allí se ve el cuerpo deforme, paralizado, de un viejo libidinoso, en cuyo rostro de brutal animalidad se dibuja una débil sonrisa. Allí se ve la ancha espalda y moreno brazo, con el puño crispado de un musculoso protestante, cuyo rostro queda oculto. A sus pies en el ángulo en que la escalera tuerce, hay una mujer arrodillada. Una enfermiza palidez cubre su rostro, que tiembla de emoción. Sus hermosos brazos torneados están al descubierto, contrastando su angustiada devoción con la brutalidad de la muchedumbre. Algunos mechones de su abundante cabello caen sobre los brazos y se pegan a ellos como zarzas. En su rostro hay una expresión reverente, y sus ojos miran angustiados a través de las lágrimas. Es el emblema del dolor, es la nueva figura de la lamentación que contrasta con las figuras severas, ya conocidas; esta mujer pertenece a la clase de los que se sienten traspasados de dolor, de los que lloran y gimen, pero, al mismo tiempo, experimentan consuelo. Por su postura humilde cabe presumir que se trata de la Magdalena. Cerca de ella se encuentra el perro callejero, y cerca de éste hay un golfillo, de espaldas, con los dos brazos alzados en juvenil exaltación, los dedos rígidos y separados.
En medio de la multitud se ve la figura de un hombre que mira furioso a un judío bien vestido que le empuja. Los ojos bizquean de rabia, y la espuma del insulto cubre sus labios. El objeto de su odio es un hombre rico, con los codiciosos individuos del moderno Israel. Me refiero al rostro en el cual la línea que traza el perfil retrocede desde la frente hasta la parte alta de la calavera, avanzando hasta la punta de la nariz, y vuelve a retroceder en curva similar a la primera, hasta el mentón, cubierto por una rala barba. El labio superior se encuentra alzado, mostrando dos largos dientes blancos que aprisionan el labio inferior. Es la sonrisa maliciosa de los hombres. Tiene un brazo extendido en ademán de burla, y la túnica de blanca y fina tela cae hacía atrás, sobre el antebrazo. Inmediatamente detrás vemos un rostro grandote, de facciones groseras, con las quijadas abiertas en un rugido. Luego está el medio perfil y la figura de un triunfante fanático. El largo vertido le llega hasta los pies desnudos, tiene la cabeza levantada, y los brazos perpendiculares, alzados en ademán de conquista. En el extremo se encuentra el pálido rostro de un mendigo medio imbécil. En todas partes vemos rostros nuevos. Rostros bajo oscuros capuchones, bajo cónicos sombreros, aquí odio, allá una boca abierta de par en par, la cabeza echada hacia atrás. Aquí una vieja huye horrorizada y también hay una mujer de agradable apariencia, aunque evidentemente proletaria. Tiene hermosos ojos de lánguida expresión, figura y facciones bien marcadas, pero con el estigma de una amohinada estupidez, y una bestialidad total pero menos repulsiva que la de otras figuras. Un niño, su hijo, se agarra a sus rodillas, y en el hombro lleva a otro hijo de poco meses. Ni siquiera los niños se hurtan de la aversión que domina a todos, y en sus ojillos duros como cuentas, chispea el fuego de la denegación, la amarga insensatez de su raza. Cerca están las figuras de Juan y María. María se ha desmayado. Un matiz azulado, como el del alba sin sol, cubre su rostro, sus facciones están rígidas, pero no sumidas. Su cabello es negro azabache, y el pañuelo que cubre su cabeza, blanco. Está casi muerta, pero la angustia a mantiene viva. Juan la sostiene, con los brazos alrededor de su cuerpo, y el rostro de este es casi femenino, aunque esté animado por un firme propósito. Su cabello rojizo le cae sobre los hombros, y sus facciones esperan solicitud y piedad. En la escalera hay un rabí pasmado, incrédulo, pero atraído por la extraordinaria figura central. Alrededor se encuentran los soldados. Expresan orgulloso desprecio. Contemplan a Cristo como un objeto expuesto a la curiosidad general, y a la multitud como a un grupo de bestias sueltas. Pilatos carece de la dignidad que su cargo hubiera podido otorgarle, debido a que no ha sido lo bastante romano para echar a patadas a la multitud. Tiene el rostro redondo, la cabeza pequeña y lleva el cabello corto. Está dubitativo, sin saber qué hacer, con los ojos muy abiertos y expresión febril. Viste la blanca y roja toga romana.

Ecce Homo. Cuadro de Michael Munkacsy
De lo anterior se deducirá claramente que, en conjunto, se trata de un maravilloso cuadro, intenso, silenciosamente dramático, que sólo espera el toque de la varita mágica para convertirse en realidad, en vida, en conflicto. En este sentido, cualquier tributo que se le rinda es poco, porque el cuadro constituye una representación terrible y real de las más bajas pasiones de la humanidad, en uno y otro sexo, en toda su escala, manifestadas libremente en un carnaval demoniaco. Hasta aquí merece todos los elogios, pero no cabe la menor duda de que la postura del artista es humana, intensa y poderosamente humana. Para poder pintar esta multitud es preciso haber disecado la humanidad con bisturí carente de escrúpulos. Pilatos es egoísta, María es maternal, la mujer que llora es una penitente, Juan es un hombre fuerte, con el alma herida por inmenso dolor, los soldados expresan el firme empeño del conquistador sin ideales, y su orgullo es inflexible, ya que, al fin y al cabo, son los triunfadores. Hubiera sido fácil pintar a María como a una madona, y a Juan como a un evangelista, pero el artista prefirió pintar a María como a una madre y a él como a un hombre. A mi juicio este tratamiento del tema es el más hermoso y sutil. En un momento en el que Pilatos decía a los judíos Aquí tenéis al hombre.
Sería un piadoso error representar a María como la antecesora de las devotas madonas en trance que vemos en nuestras iglesias. Pintar de este modo a dichas dos figuras en un cuadro sacro es, en sí mismo, una muestra de genialidad. De haber un elemento sobrenatural en el cuadro, algo por encima y más allá del corazón humano, este algo se hallaría en la figura de Cristo. Pero por mucho que se examine esta figura no se ve el menor rastro de ello. Nada divino hay en su mirada, nada sobrenatural. Y esto no significa deficiencia por parte del artista, ya que su capacidad técnica es sobrada para conseguir cuanto quisiera. No es más que una actitud voluntaria. Hace algunos años, Van Ruith pintó la escena de Cristo y los mercaderes del Templo. Su intención era plasmar una representación de severa censura e ira divina, pero sus pinceles no alcanzaron el objetivo, y el resultado fue la representación de un hombre débil en el acto de azotar, y una mezcla de reposo, dulzura y amor totalmente incongruente con la escena. Por el contrario, Munkacsy jamás pintará sometido a la capacidad de sus pinceles, y su visión de la escena es humanista. En consecuencia, su obra es drama. Si hubiera preferido representar a Cristo como Hijo encarnado de dios, como redentor de sus criaturas en méritos de su propia voluntad admirable, desafiando insultos y odios, el cuadro no habría sido drama sino Ley Divina, por cuanto el drama se centra en el hombre. Pero, tal como el artista concibió el cuadro, es un potente drama, el drama de las tres veces relatada revuelta de la humanidad contra un gran maestro.
El rostro de Cristo es un soberbio estudio de estoicismo, pasión, utilizo esta palabra en su justo sentido, e inquebrantable voluntad. Queda claramente expresado que la multitud no es una realidad que pese en s mente. Parece no tener nada en común con ella, salvo sus facciones, que son las propias de la raza. Un bigote castaño oculta su boca y una barba del mismo color, descuidada, pero no muy crecida, le cubre el mentón y las mejillas, hasta las orejas. La frente es baja y algo abultada en la zona inmediata a las cejas. La nariz levemente judía pero casi aquilina, las aletas finas y sensibles, los ojos de pálido azul, casi imperceptible, y, estando el rostro vuelto hacia la luz, se encuentran medio ocultos en la parte superior de las cuentas, única posición verdadera del sufrimiento intenso. Son ojos de agudo mirar, pero no grandes y parecen taladrar el aire en parte inspirados en parte sufrientes. El rostro es el propio de un hombre inspirado, con mucho espíritu, maravillosamente apasionado. Es Cristo, en cuanto a Hombre que Sufre, con el ropaje rojo como el de los que pisan las uvas. El cuadro representa literalmente Aquí tenéis el hombre.
Este tratamiento del tema es lo que más me ha inducido a considerar el cuadro como un drama. Es una obra grandiosa, noble y trágica que presenta al fundador del cristianismo como una personalidad que no es más que la de un gran reformador social y religioso, una personalidad revestida de poder y majestad, un protagonista de un drama humano. Desde ese punto de vista, pocas objeciones formulará a este cuadro el público, cuya actitud general, cuando piensan sobre el tema, es idéntica a las del pintor, aunque con menor grandeza y penetración.
La concepción de Munkacsy es mucho más grandiosa que la del público, del mismo modo que un artista medio es más grande que un vendedor de verduras medio, pero la concepción de la misma clase, es, dicho sea citando mal a Wagner, la actitud del pueblo. La fe en la divinidad de Cristo no es nota destacada de la cristiandad secular. Pero el ocasional interés por el eterno conflicto entre verdad y error, justicia e injusticia, tal como quedó plasmado en el drama del Gólgota, es algo que no siempre deja de merecer su aprobación.
Articulos anteriores

Por un tiempo El jardín de las delicias fue una novela de cajón. Estuvo por ahí guardada y leída sólo por un pequeño círculo de personas. Era una especie de bala en la recámara hasta que su autor comp... Más info